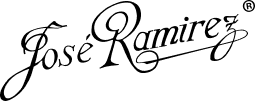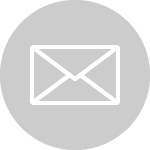Tendría 11 o 12 años la primera vez que oí tocar a Manolo Sanlúcar, y aunque aún era una niña, ya había aprendido a apreciar el talento, el arte de un flamenco genial de la talla de Manolo, pues tuve un buen maestro, mi padre, que nos llevaba a mi hermano y a mí a los mejores tablaos de Madrid y en muchas ocasiones traía la fiesta flamenca a casa.
Fue en Las Brujas. Al final del espectáculo nos llevó a una habitación donde Manolo, aun casi un niño que aparentaba ser poco mayor que mi hermano, nos esperaba, y estuvo tocando para nosotros durante un tiempo sin tiempo, envolviéndonos en un espacio donde nada más en el mundo importaba salvo escucharle y verle hacer magia con las cuerdas de su guitarra, mostrando una maestría sorprendente en alguien de tan corta edad.
Recuerdo que Manolo a menudo solía ir a la tienda de Concepción Jerónima 5, y se quedaba esperando sentado pacientemente en una silla hasta que llegaba mi padre, y le acompañaba a la planta baja, el santuario donde se exponían las mejores guitarras construidas en nuestro taller, donde mi padre las examinaba y corregía en su banco guitarrero. Y allí, Manolo pasaba las tardes tocando y disfrutando mientras mi padre le escuchaba con admiración y el sentido respeto que siempre le profesó.
Para Manolo mi padre eligió una guitarra clásica aflamencada, negra, de tiro largo, que Manolo amó desde el primer momento y que fue su compañera inseparable hasta que se la robaron, causándole una tristeza tan profunda que no volvió a encontrar ninguna que la pudiera sustituir.
La última vez que vi a Manolo fue en el Festival de Córdoba, comiendo en el Caballo Rojo. Nos saludamos con un abrazo y un afecto que permaneció intacto desde aquellos tiempos, sin saber que, muy a pesar nuestro, sería una despedida inesperada.
Alameda del Valle, 29 de agosto 2022.
Amalia Ramírez.